Internacionalista Taz (elle/they) escribió esta reflexión en agosto de 2025.
A finales de julio, hace calor en Santa Anita las Canoas, la pequeña comunidad Maya Kaqchikel de Chimaltenango, un departamento del Altiplano Central de Guatemala. La tierra brilla con un tono anaranjado. Las hojas de los cafetales se mueven y centellean.
Don Aguilar(1) está sentado en silencio en un pequeño taburete a mi izquierda, con los dos pies en el suelo. Es uno de los dos únicos hombres de un numeroso grupo de sobrevivientes de la masacre a los que hemos venido a visitar y acompañar. Cuando se dirige a nosotres por primera vez, comienza con firmeza, inclinándose hacia nosotres y manteniendo una mirada fija. A medida que continúa su testimonio, su voz se quiebra y lágrimas caen en la taza de café que tiene entre las rodillas.
Era solo un niño el 14 de octubre de 1982 cuando el escuadrón de la muerte apareció en su pueblo. Reunieron a hombres y mujeres, acusándolos de ser guerrilleros, combatientes de la resistencia.
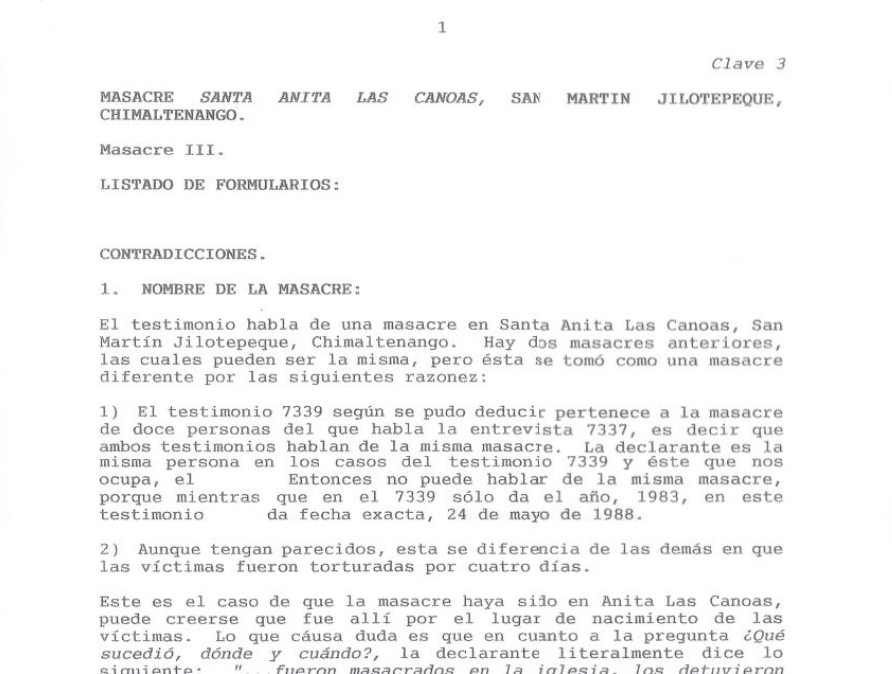
Un informe relata los hechos perpetrados durante la masacre en Santa Anita Las Canoas en el municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, y cuenta cómo un comisionado militar se encargó de seleccionar a las víctimas, torturarlas y, junto con el G-2, asesinarlas. Archivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1997.
En el informe (vease imagen arriba) elaborado en 1997 por el arzobispo Juan José Gerardi, quien fue asesinado tras la publicación de su investigación, se incluye un resumen de la masacre de Santa Anita. El escuadrón de la muerte capturó a personas al azar y las llevó a la iglesia del centro del pueblo. Se registraron torturas y violaciones masivas. A las 10 de la mañana del día siguiente, les sobrevivientes fueron fusilades. El ejército dejó sus cuerpos apilados frente a la iglesia.
“Mi papá”, lloraba Don Aguilar, “mis hermanas.”
Era la primera vez que daba su testimonio. Nos contó que había esperado toda su vida para luchar por la justicia para su familia, porque había pasado los últimos 18 años realizando trabajos agotadores en Estados Unidos. Podaba árboles en Georgia, recogía fresas en California, construía aceras y tejados en Nueva Jersey. Durante todo ese tiempo, enviaba dinero a su madre y rezaba por el día en que tuviera los fondos necesarios para regresar.
En los seis meses que llevo en Guatemala trabajando con defensores Xinka y Maya, aún no he conocido a nadie que no tenga familia en Estados Unidos. Cada día, mil guatemalteques abandonan el país para irse a Estados Unidos, y nueve de cada diez lo hacen por falta de oportunidades económicas. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre indigeneidad y migración, se puede inferir que existe una relación: el 74 % de Indígenas de Guatemala viven en la pobreza, en comparación con el 56 % de la población general. Las espantosas historias de niños, mujeres y hombres Mayas maltratados y detenidos en la frontera de Estados Unidos han llenado los titulares durante décadas.
En su libro Border & Rule, publicado en 2021, Harsha Walia demuestra cómo “la migración masiva es el resultado de las crisis del capitalismo, la conquista y el cambio climático.” Ella plantea la migración como una doble crisis de desplazamiento e inmovilidad: que impide tanto la libertad de quedarse como la libertad de moverse.

Vista de las tierras alrededor de la comunidad Chiapastor, donde viven muchas personas sobrevivientes de masacres. Cerca se encuentran las ruinas de Mixco Viejo, la capital de Chajoma, una ciudad Kaqchikel del siglo XII. Foto de NISGUA, Julio de 2025.
Don Aguilar no quería abandonar sus tierras ni a su familia. Después de escuchar su historia, quise comprender mejor los sistemas económicos globales que han generado esta nueva ola de despojo y violencia contra los Pueblos Indígenas en Guatemala. Al estudiar cómo surgieron las condiciones históricas que dieron lugar al acuerdo comercial que domina la economía guatemalteca, el CAFTA-DR entre Estados Unidos y República Dominicana, tengo una idea más clara de cómo las políticas neoliberales de Estados Unidos han creado una crisis de desplazamiento que empuja a los Pueblos Indígenas de Guatemala fuera de sus tierras, a la pobreza, al otro lado de la frontera para sobrevivir, un acto que divide a las familias, mata a las comunidades y rompe las relaciones vitales con la tierra.
Contexto histórico general: el neoliberalismo como contrarrevolución
Walia define el neoliberalismo como una “ideología del individualismo y la competencia, acompañada de una mayor represión para coaccionar a los trabajadores y controlar el empobrecimiento.” Es tanto un sistema cultural —una idea que da forma a las identidades y relaciones de las personas— como un sistema económico que ha reestructurado el mundo desde la década de 1960 y se ha acelerado en los años 80 y principios de los 2000. Entre sus principios fundamentales se encuentran la reducción de la financiación de los sistemas de bienestar y apoyo social, la desregulación de las protecciones medioambientales y las condiciones laborales, las exenciones fiscales y la reestructuración legal para proteger los beneficios de las empresas, y la privatización de los servicios públicos, que convierte necesidades básicas como el agua y la electricidad en fuentes de beneficios para las megacorporaciones. El neoliberalismo acompaña a la globalización, la apertura de las economías locales.
Tomando en cuenta el contexto histórico del que surge, entiendo el neoliberalismo como una contrarrevolución a los cambios masivos que los movimientos sociales lograron en la primera mitad del siglo XX. Los sindicatos, incluyendo los movimientos comunistas y socialistas masivos enormemente populares en Estados Unidos, lograron reformas sociales, implementaron la red de seguridad social, crearon estándares para las condiciones laborales y transformaron la cultura. Más tarde, los movimientos de liberación negra y feminista radical tuvieron el potencial de socavar la estructura social del capitalismo al eliminar la base de mano de obra no remunerada y explotada de la que depende el capitalismo estadounidense. A lo largo de los años sesenta y setenta, el gobierno de Estados Unidos entró en crisis. La profunda recesión alimentó los movimientos sociales y, a pesar de matar a 3.8 millones de personas en Vietnam, el ejército más grande y costoso del mundo sufrió una rotunda derrota ante los guerrilleros comunistas indígenas.
Como dice Walia, “la clase dominante se propuso restaurar el capitalismo estadounidense a través del neoliberalismo.” Bajo la influencia de la infame Escuela de Chicago, las políticas neoliberales buscaban reimponer la supremacía imperial occidental mediante guerras en América Central y del Sur, al tiempo que normalizaban el gobierno carcelario en el país a través de la guerra contra las drogas, la militarización de las fronteras y la construcción del complejo industrial penitenciario.
Mapa de las políticas neoliberales de Estados Unidos en Guatemala
Antes de los años 80: golpes de Estado respaldados por las empresas
El neoliberalismo en Guatemala puede entenderse como una evolución del extractivismo y el control imperial que comenzó en 1524 con la colonización española. Aquí quiero señalar una dinámica que ayudó a sentar las bases para la plena expansión del neoliberalismo en los años ochenta.
En Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, 1954-1961, Stephen Streeter analiza el aumento constante del control corporativo estadounidense, el dominio comercial y el acceso a los recursos guatemaltecos desde el inicio de la revolución. Si bien fueron los hermanos Dulles, de Texas, de la United Fruit Company (UFCO, ahora Chiquita Bananas) quienes estuvieron detrás del golpe de Estado original en 1954, esto cambió con el surgimiento del neoliberalismo. Las industrias denominadas «corporaciones del Sunbelt» de Florida, Texas y el sur de California, que representaban al sector inmobiliario, las industrias de defensa y el petróleo, buscaban expandirse a Guatemala. Para ello necesitaban un gobierno prooccidental, al que se oponían directamente la soberanía indígena y los movimientos comunistas. Estas fuerzas contribuyeron a sostener las primeras dictaduras militares. Solo la administración de Castillo Armas recibió 45 millones de dólares en ayudas de Estados Unidos a petición de las corporaciones del Sunbelt, más de 500 millones en términos actuales.
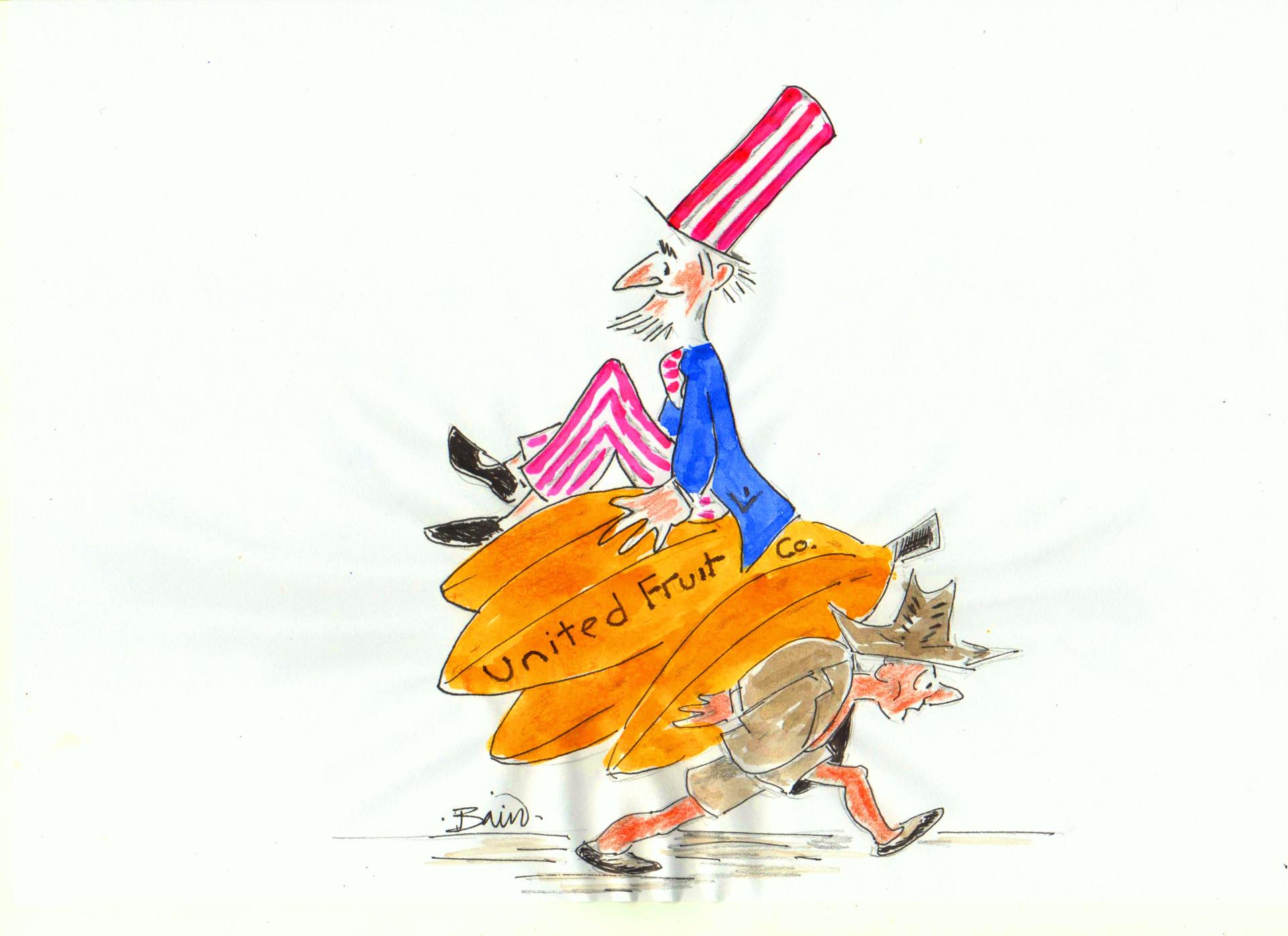
El legado de la extracción: Una caricatura política que ilustra cómo la United Fruit Company ejemplificó el imperialismo económico de Estados Unidos en Guatemala y Centroamérica, un patrón de explotación de recursos que sigue influyendo en la dinámica regional hoy en día. Caricatura de Bain.
Años 80: “anticomunismo” genocida
Mientras que la “guerra contra las drogas” de Reagan en su país sirvió de excusa para criminalizar la pobreza que provocó su agenda económica neoliberal, la retórica anticomunista en Centroamérica sirvió de tapadera para reprimir la resistencia al imperialismo y la explotación estadounidenses.
Estados Unidos destinó alrededor de 120 millones de dólares en ayuda militar directa (casi 500 millones en términos actuales) a Guatemala en la década de 1980 para respaldar a una serie de dictadores militares genocidas, entre los que destacan Benedicto Lucas García, Fernando Lucas García y Efraín Ríos Montt, que llevaron a cabo masacres, torturas y violaciones en comunidades mayas, incluida Santa Anita, en 1982-83, el período más sangriento del conflicto de 36 años. Las masacres de los pueblos Mayas a menudo allanaron el camino para proyectos de la industria extractiva estadounidense, como las masacres de Río Negro de 1980-82, en las que más de 5000 personas del pueblo Maya Achi’ fueron asesinadas para construir la presa hidroeléctrica de Chixoy, financiada por el Banco Mundial.
A partir de 1946, la Escuela de las Américas en Georgia acogió a cientos de miles de mercenarios en Fort Bennington, donde los entrenó en técnicas de tortura, estrategias de ejecuciones masivas y planes golpistas. Ya en 1976, la Escuela se jactaba ante el Congreso de que sus graduados habían derrocado a 13 gobiernos constitucionales en América Central y del Sur. George Kennan, considerado el arquitecto de la política exterior estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial y el cerebro detrás de las “operaciones especiales” de las fuerzas armadas, declaró abiertamente que el objetivo de la política exterior era “la estabilidad para mantener las relaciones económicas,” es decir, continuar con el saqueo estadounidense. Esa estabilidad deseada podía lograrse apoyando una dictadura o, si era posible, simplemente imponiendo un acuerdo comercial.
A partir de los años 90: “Guerra contra las drogas” en el extranjero y US-CAFTA-DR
Los términos del Acuerdo de Paz de 1996, que puso fin al Conflicto Armado Interno, abrieron Guatemala a nuevos modelos neoliberales de explotación. Tras haber logrado utilizar el discurso de la “guerra contra las drogas” para enmascarar la violencia neoliberal dentro de Estados Unidos, los responsables políticos se volvieron hacia el exterior y utilizaron el mismo discurso de la “guerra contra las drogas” para justificar la continua intervención militar en Centroamérica con el fin de apoyar a la gran industria. Como escribe Dawn Paley, “la guerra contra las drogas fue una solución a largo plazo para los males del capitalismo… abriendo mundos sociales y territorios que antes estaban fuera del alcance del capitalismo globalizado”.
La apertura formal de los recursos de Guatemala tras el conflicto se produjo en forma de un acuerdo comercial. El CAFTA-DR es el acuerdo vinculante que rige las relaciones económicas con Estados Unidos. Ha transformado a Guatemala según su imagen neoliberal desde 2006. El CAFTA se inspiró en gran medida en el TLCAN, el acuerdo de 1994 que diezmó las economías locales de México. Al igual que el TLCAN, el CAFTA supuso la desregulación de las industrias, la mercantilización de los recursos públicos y la ampliación de los derechos de propiedad de las empresas. Me centraré en dos políticas que, según he podido comprobar personalmente, han afectado a las comunidades Indígenas con las que trabajo aquí: la eliminación de aranceles sobre los productos estadounidenses y el acaparamiento de tierras.
Mateo es un agricultor Xinka que cultiva maíz y frijoles negros utilizando métodos ancestrales, que honran las semillas y la tierra. Recuerda cuando era adolescente y acompañaba a su padre al mercado para vender sus productos y se encontraba con nuevos vendedores que ofrecían bolsas blancas con la inscripción USA a mitad de precio que sus productos locales. El CAFTA eliminó todos los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses. Esto inundó los mercados locales con productos agrícolas estadounidenses, genéticamente modificados y artificialmente abaratados, destruyendo las economías agrarias tradicionales locales. El maíz es sagrado, el centro de la cosmología Xinka y Maya. Inundar el mercado con maíz estadounidense, subvencionado por el gobierno federal de Estados Unidos a un ritmo vertiginoso de un millón de dólares por minuto, es un ataque a la soberanía alimentaria Indígena. En la Guatemala actual, las empresas agrícolas comerciales controlan el 65 %, más de dos tercios, de la tierra cultivable. No hay datos directos sobre cómo han sido afectados por el CAFTA los pequeños agricultores indígenas como Mateo, pero los informes sugieren que podría ser comparable al impacto que tuvo el TLCAN en México. En la primera década de su implementación, 1.3 millones de agricultores mexicanos se vieron abocados a la quiebra y obligados a abandonar sus tierras.
Poco después de que Mateo se hiciera cargo de la pequeña granja de su papá, se enfrentó a otra amenaza que le cambió la vida y que se remontaba directamente a la expansión neoliberal: la apertura de El Escobal, una mina de plata respaldada por Estados Unidos y Canadá, promocionada como la más grande de Centroamérica, en las tierras de su pueblo. A los pocos meses de su puesta en marcha, los ríos y las aguas subterráneas de la comunidad desaparecieron por completo. El tubo de escape de la mina liberaba aire cargado de productos químicos tan caliente que dispersaba las nubes de lluvia potenciales en la región. Mateo no podía cultivar su milpa. Cuando él y su comunidad organizaron una resistencia pacífica para vigilar la mina, fueron atacados por la seguridad de la mina.
El CAFTA modificó las leyes reguladoras y abrió las puertas a la apropiación de tierras para megaproyectos como la minería, que devastan el territorio, matan a defensores de la tierra y exportan las ganancias a Estados Unidos. Como dijo la líder Maya K’iche Aura Lolita Chávez Ixaquic: “El modelo macroeconómico y neoliberal crea leyes para abrir las puertas a las empresas multinacionales para que invadan nuestros territorios sin consultarnos ni informarnos.” El Observatorio de Industrias Extractivas, un grupo independiente que supervisa la industria extractiva en Guatemala, está siguiendo actualmente 57 grandes proyectos extractivos, cada uno de los cuales tiene implicaciones ecológicas devastadoras y violentas para las comunidades, a menudo Indígenas, que viven en esas tierras, y cada uno de los cuales es propiedad, está operado o financiado por inversionistas extranjeros.
Conclusiones: neoliberalismo y resistencia en el caso de Don Aguilar
Cuando hablamos con Don Aguilar, nos sentamos en el porche de concreto limpio de la casa de la sobrina de alguien. La casa era nueva, construida con remesas, dinero enviado desde el norte, de Estados Unidos, por un ser querido que trabajaba allí. Las remesas, como nos recalcó otra sobreviviente, son lo único que ha permitido a algunos miembros de su comunidad quedarse en Santa Anita, vivir y trabajar allí con dignidad.
La migración es un derecho. Estados Unidos, una colonia de colonos, no tiene derecho a imponer fronteras en las tierras de las Primeras Naciones que ocupa ilegalmente. Como dijo la organizadora Maya Kaqchikel Silvia Raquec Cum: “Desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, la migración siempre ha existido como una forma de intercambio y comunicación dentro de la dinámica y la vida de nuestras comunidades. Hemos visto cómo Estados Unidos comenzó a construir sus fronteras y a dividir pueblos, creando barreras físicas e ideológicas, y cómo, a pesar de ello, la gente sigue migrando.”
Don Aguilar no tomó la decisión de emigrar libremente. Tras sobrevivir al genocidio patrocinado por Estados Unidos en su comunidad y al asesinato de su padre, se enfrentó a una crisis económica tan grave que se vio obligado a abandonar a su familia para sobrevivir. El neoliberalismo crea las condiciones para la migración forzosa y la desorganización de la comunidad, lo que aleja aún más a los Pueblos Indígenas unos de otros y de sus tierras ancestrales. En el testimonio de Don Aguilar, veo las pesadas huellas de la violencia y la intervención de Estados Unidos.
También veo la fuerza de la resistencia. A pesar de toda una vida de trabajo y de estar lejos de sus fronteras, mantuvo la conexión con su comunidad. Regresó, ahora mayor, pero dispuesto a organizarse, a exigir justicia para su familia y su pueblo. Mientras tomábamos café, tamales y sopa, charlamos sobre el Kaqchikel, su lengua materna, suave y concisa, que hablaba con les demás organizadores. Echaba de menos hablarla después de tantos años lejos. Le pregunté qué soñaba para Santa Anita las Canoas. “Justicia,” dijo, con los ojos cerrados y una sonrisa tan amplia que brillaba la barra de oro entre sus dientes. “Liberación.”
Fuentes y lecturas recomendadas:
- Harsha Walia: Border & Rule: Global Migration, Capitalism, and the Rise of Racist Nationalism
- Dawn Paley: Drug War Capitalism
- Stephen Streeter: Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, 1954-1961
- Jack Nelson-Pallmeyer: School of Assassins
- Guatemala: Nunca Más
- Carlos Eduardo Martins: Dependency, Neoliberalism and Globalization in Latin America
- Barker, Dale, Davidson: Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Age
(1) Todos los nombres de las personas defensoras en este artículo han sido cambiados por seudónimos por motivos de seguridad.


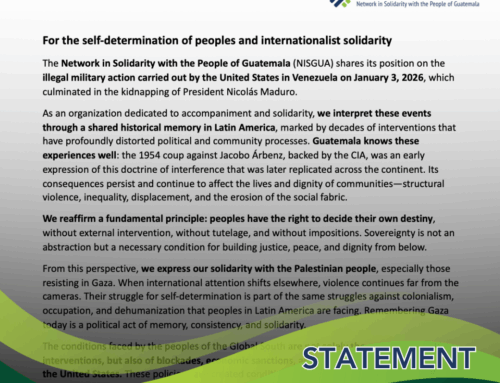
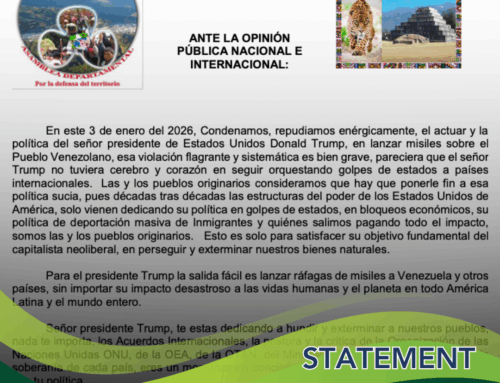
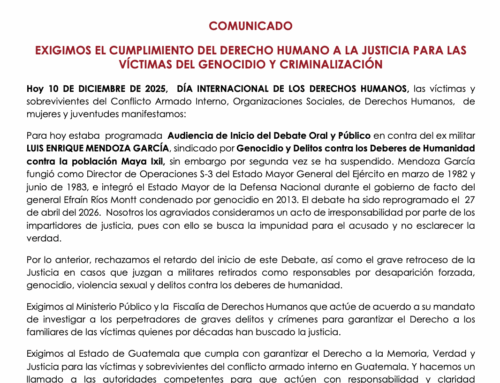

Leave A Comment