Parte 2: Resistencia Comunitaria y Construcción de Futuro
Recordatorio de la primera parte
En la primera entrega conocimos a Rafael y José del Instituto Básico “Nuevo Amanecer”, quienes nos compartieron los orígenes y evolución del Festival por la Madre Tierra en la comunidad de Copal AA La Esperanza. Vimos cómo en 11 años este festival pasó de ser una iniciativa educativa a convertirse en una necesidad urgente ante la realidad del cambio climático que ya impacta directamente a su comunidad.
La realidad del cambio climático en territorio
La transformación del paisaje y el clima en Copal AA es evidente para quienes han vivido allí durante décadas. Rafael comparte sus recuerdos: “Aquí hace ya 20 años, 10 años yo recuerdo que cuando era muy niño todavía cuando no llegamos acá del año 94, 95 pues uno estaba jugando ahí por los arroyos había muchos peces caracoles, había muchísimo, el arroyo estaba mucho más crecido, no se sentía calor tanto, era más lluvia.”

El arte se convierte en una poderosa herramienta de conciencia ambiental cuando las comunidades se reúnen junto a los ríos que defienden. A través de expresiones creativas, el festival despierta conciencias sobre la protección de la biodiversidad. Foto de NISGUA, Junio 2024.
El contraste con la actualidad es dramático: “Ahorita en Copal AA el año pasado [el calor] fue muy fuerte y la gente que estuvo con nosotros (que es una delegación de estudiantes de los Estados Unidos), recuerdo que alguien dijo ‘mire es que ellos nunca han salido de su país o de la casa, tal vez no que se diga tanta comodidad, pero al menos nunca han llegado a sentir un calor tan extremo como lo que están viviendo en Copal AA’.”
Las consecuencias sistémicas del cambio climático
José, haciendo una conexión fundamental entre el cambio climático y otros problemas sociales, explica que: “hay muchas situaciones que están pasando y eso arraiga muchas cosas como la pérdida de cultivos y atraen problemas como lo es la migración y otras situaciones; se está desvaneciendo, se está perdiendo la fortaleza de la organización comunitaria, pues si uno se pone a analizar profundamente, es la raíz de todo eso ahora el cambio climático, la migración y otras cosas, y eso debilita nuestra comunidad.”
Esta perspectiva sistémica revela cómo los impactos ambientales trascienden lo ecológico para afectar la estructura social y cultural de las comunidades.
El valor del acompañamiento internacional
Rafael enfatiza la importancia del acompañamiento que han recibido a lo largo de los años: “Estamos muy agradecidos, no solo por las organizaciones aquí locales o en Guatemala, sino la gente que vienen acompañando a las luchas de muchos pueblos, y este acompañamiento ya ha venido haciendo durante mucho tiempo, porque he escuchado parte de las historias ahí del refugio durante la guerra en México, entonces hubo mucho acompañamiento.”

Los conversatorios internacionales fortalecen la lucha climática al crear espacios para compartir experiencias y estrategias entre organizaciones de diferentes países, demostrando que los desafíos ambientales requieren respuestas colaborativas. Foto de NISGUA, Junio 2024.
El acompañamiento cumple una función crucial de divulgación: “ese acompañamiento, esa visita internacional, hace que se lleva de primera mano la información de que está pasando en los territorios.” Es una forma de hacer visible lo invisible, de conectar las luchas locales con redes más amplias de solidaridad.
Centroamérica: epicentro de impactos y biodiversidad
José sitúa su lucha en el contexto regional: “Para empezar en la región centroamericana consideramos que se concentra la mayor parte de la de la biodiversidad y nos incluimos nosotros, y como prueba de ella podemos ver aquí todo lo que nos rodea, y también aparte de eso, estadísticas han mostrado que las acciones que se hacen en el norte repercuten directamente en nosotros porque aquí les cae[n] todo[s] los resultados.”
Esta reflexión nos muestra las dinámicas geopolíticas del cambio climático, donde los impactos más severos los sufren quienes menos contribuyen al problema.
Resistencia y autonomía comunitaria
La respuesta de la comunidad no es pasiva. Como explica José: “nosotros desde nuestras comunidades estamos rescatando eso, por medio de las actividades que hacemos, de la educación misma que hacemos y tratando de alzar nuestra voz, igual tratando de que nos escuchen, tratando de decir que nosotros podemos tener nuestra propia forma de vida y que nos dejen en paz más que todo, que nos dejen vivir como lo hacemos.”
El trabajo intergeneracional como estrategia de resistencia
Rafael identifica un desafío crucial: la desconexión generacional. Según sus observaciones, “se ha visto otras comunidades de que a veces sí hay un desligue de la juventud, la niñez, con la gente adulta con los abuelos, las abuelas que a veces ya no hay este momento de compartir, sentar, convivir un rato en la mesa por ejemplo, a veces ahorita ya es más la cuestión tecnológica.”
Su propuesta es concreta: promover que los jóvenes investiguen las formas de vida de hace 20-30 años a través de entrevistas con abuelos y abuelas, “para que se pueda, no solo conocer lo que pasó hace 20, 30 años, sino de cómo el joven o el estudiante también se acerque directamente con un líder o lideresa comunitaria.”
Mirando hacia el futuro
Rafael cierra con una reflexión que combina realismo y esperanza: “Yo siempre digo, después del intenso calor posiblemente vengan las inundaciones y todo es una cuestión de que no salimos de peligro, sino que viene otra y pienso que vamos a estar siempre en comunicación compartiendo la información, la lucha de los pueblos, vamos a seguir nosotros.”

La reforestación se convierte en un puente entre generaciones, donde adultos y niños siembran juntos las semillas del futuro. Cada planta que crece representa una promesa de protección ambiental y la esperanza de un mundo más verde para las próximas generaciones. Foto de NISGUA, Junio 2025.
Conclusión – Voces que transcienden fronteras
La experiencia de Rafael y José en Copal AA La Esperanza ilustra cómo las comunidades han pasado de ser víctimas del cambio climático a protagonistas de respuestas organizadas. El Festival por la Madre Tierra, en sus 11 años de existencia, ha evolucionado de actividad educativa a respuesta urgente ante una crisis ya presente.
Su perspectiva enseña que la resistencia climática debe ser también cultural y educativa. El énfasis en el trabajo intergeneracional, la conexión entre problemáticas locales y globales, y el acompañamiento solidario ofrecen elementos valiosos para estrategias de resistencia desde los territorios. Sus métodos – educación comunitaria, fortalecimiento de vínculos intergeneracionales, defensa territorial – se conectan con las luchas de base que se desarrollan desde Estados Unidos hasta Centroamérica, y a nivel global.
Su llamado a “que nos dejen vivir como lo hacemos” no es aislamiento, sino reivindicación del derecho a la autodeterminación comunitaria y a formas de vida sustentables desarrolladas históricamente. En tiempos de crisis climática, estas voces trascienden fronteras y nos recuerdan que tanto las comunidades rurales guatemaltecas como los movimientos de base estadounidenses comparten la misma lucha: construir alternativas reales frente a un sistema que prioriza el extractivismo sobre la vida.

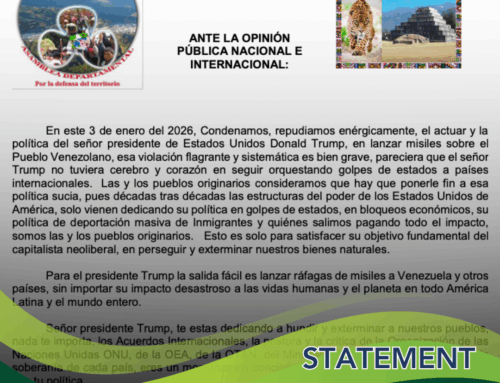
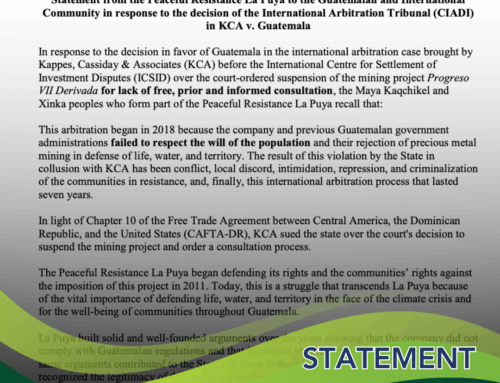



Leave A Comment